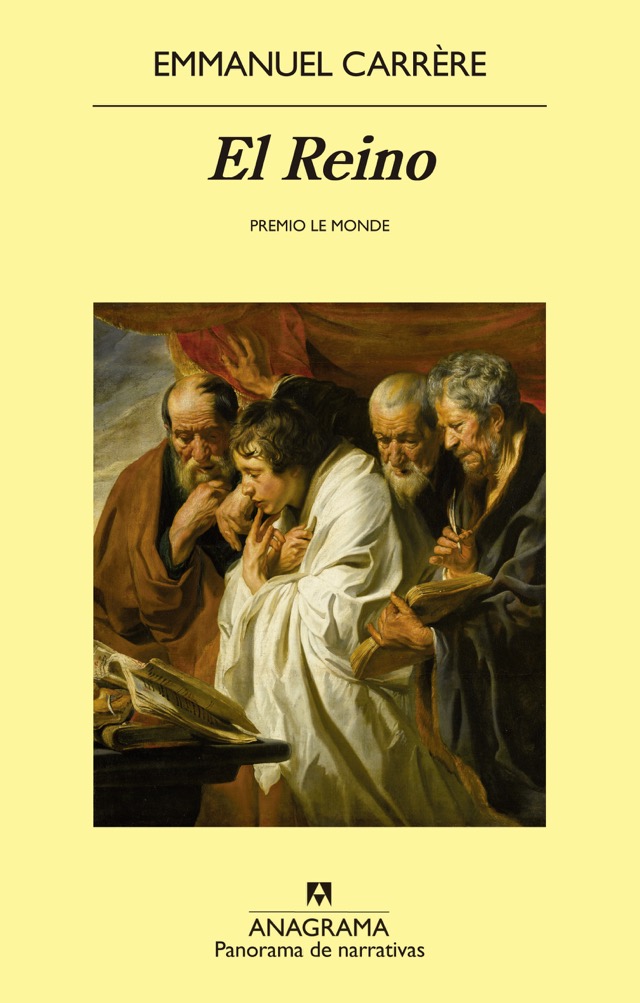PRÓLOGO
(París, 2011)
1
Aquella primavera participé en el guión de una serie de televisión. El argumento era el siguiente: una noche, en una pequeña población de montaña, se aparecen unos muertos. No se sabe por qué ni por qué aquellos muertos en vez de otros. Ellos mismos no saben que están muertos. Lo descubren en la mirada asustada de las personas a las que aman y que les amaban, y a cuyo lado les gustaría recuperar su sitio. No son zombies, no son fantasmas, no son vampiros. No estamos en una película fantástica, sino en la realidad. Se plantea seriamente la pregunta: ¿qué ocurriría si, supongamos, esta cosa imposible sucediese de verdad? ¿Cómo reaccionarías si al entrar en la cocina encontrases a tu hija adolescente, muerta hace tres años, preparándose un cuenco de cereales, temerosa de que le eches una bronca porque ha vuelto tarde, sin acordarse de nada de lo que pasó la noche anterior? Concretamente: ¿qué gesto harías? ¿Qué palabras pronunciarías?
No escribo textos de ficción desde hace quince años, pero sé reconocer un potencial narrativo cuando me lo proponen, y aquél era con mucho el más intenso que me hayan propuesto en mi carrera de guionista. Durante cuatro meses trabajé con el realizador Fabrice Gobert todos los días, de la mañana a la noche, con una mezcla de entusiasmo y a menudo de estupefacción ante las situaciones que inventábamos, los sentimientos que manipulábamos. Después, por lo que a mí respecta, las cosas se fueron al traste con quienes nos financiaban. Tengo casi veinte años más que Fabrice, soportaba peor que él el hecho de tener que someterme a los exámenes continuos de unos chiquillos con barba de tres días que tenían edad de ser hijos míos y hacían muecas de hastío al leer lo que escribíamos. Era grande la tentación de decir: «Si tan bien sabéis lo que hay que hacer, hacedlo vosotros.» Sucumbí a ella. Desoyendo los sabios consejos de mi mujer y de mi agente, me faltó humildad y di un portazo a la mitad de la primera temporada.
No empecé a arrepentirme de este impulso hasta unos meses más tarde, muy concretamente durante una cena a la que invité a Fabrice y al director de fotografía Patrick Blossier, que había filmado mi película La Moustache. Yo estaba convencido de que era el hombre ideal para filmar Les Revenants, convencido de que Fabrice y él se entenderían de maravilla, como así ocurrió. Pero aquella noche, al escucharles hablar en la mesa de la cocina de la serie en gestación, de las historias que habíamos imaginado los dos en mi despacho y que ya se hallaban en la fase de elegir los decorados, los actores y los técnicos, sentí casi físicamente que se ponía en marcha esa maquinaria emocionante y enorme que es un rodaje, me dije que debería haber participado en la aventura, que no participaría por mi culpa, y de repente empecé a entristecerme tanto como aquel hombre, Pete Best, que fue durante dos años el batería de un grupito de Liverpool llamado The Beatles, y que lo abandonó antes de que consiguieran su primer contrato de grabación, y que me figuro que ha debido de pasarse el resto de su vida mordiéndose las manos. (Les Revenants ha cosechado un éxito mundial y, en el momento en que escribo, acaba de obtener el International Emmy Award que premia a la mejor serie del mundo.)
Bebí demasiado en aquella cena. La experiencia me ha enseñado que es mejor no explayarse sobre lo que escribes hasta que has terminado de escribirlo, y menos aún si estás borracho: esas confidencias exaltadas se pagan siempre con una semana de desaliento. Pero aquella noche, sin duda para combatir mi despecho, para mostrar que yo también, por mi cuenta, hacía algo interesante, les hablé a Fabrice y a Patrick del libro sobre los primeros cristianos en el que trabajaba desde hacía ya varios años. Lo había interrumpido para ocuparme de Les Revenants y acababa de reanudarlo. Se lo conté como se cuenta una serie.
La historia transcurre en Corinto, Grecia, hacia el año 50 después de Cristo, aunque nadie, por supuesto, sabe entonces que vive «después de Cristo». Al principio vemos llegar a un predicador itinerante que abre un modesto taller de tejedor. Sin moverse de detrás del bastidor, el hombre al que más adelante llamarán San Pablo teje su tela y, poco a poco, la extiende sobre toda la ciudad. Calvo, barbudo, fulminado por bruscos accesos de una enfermedad misteriosa, cuenta la historia de un profeta crucificado veinte años antes en Judea. Dice que ese profeta ha vuelto de entre los muertos y que su resurrección es el signo precursor de algo grandioso: una mutación de la humanidad, a la vez radical e invisible. Se produce el contagio. Los propios adeptos a la extraña creencia que se propaga alrededor de Pablo en los bajos fondos de Corinto no tardarán en verse a sí mismos como unos mutantes: camuflados de amigos, de vecinos, indetectables.
A Fabrice le brillan los ojos: «¡Contado así, parece de Dick!» El novelista de ciencia ficción Philip K. Dick ha sido una referencia crucial durante nuestro trabajo de escritura; noto a mi público cautivado, me lanzo: sí, parece de Dick, y esta historia de los albores del cristianismo es también lo mismo que Les Revenants. Lo que se cuenta en esta serie son esos últimos días que los seguidores de Pablo estaban convencidos de que vivían, los días en que los muertos se alcen y se celebre el juicio universal. Es la comunidad de parias y de elegidos que se forma alrededor de este acontecimiento portentoso: una resurrección. Es la historia de algo imposible que sin embargo acontece. Me excito, me sirvo un trago tras otro, insisto en que mis invitados también beban y entonces Patrick dice algo bastante banal en el fondo, pero que me sorprende porque se nota que se le ha pasado por la cabeza de improviso, que no lo había pensado y que le asombra pensarlo.
Dice que es extraño, si te paras a pensarlo, que personas normales, inteligentes, puedan creer en algo tan insensato como la religión cristiana, algo del mismo género que la mitología griega o los cuentos de hadas. En los tiempos antiguos, se puede entender: la gente era crédula, la ciencia no existía. ¡Pero hoy! Si un tipo creyera hoy día en historias de dioses que se transforman en cisnes para seducir a mortales, o en princesas que besan a sapos que, con su beso, se convierten en príncipes encantadores, todo el mundo diría: está loco. Ahora bien, muchas personas creen en una historia igualmente delirante y nadie les toma por dementes. Les toman en serio, aunque no compartan sus creencias. Cumplen una función social menos importante que en el pasado pero respetada y más bien positiva en su conjunto. Su disparate convive con actividades totalmente razonables. Los presidentes de la República hacen una visita de cortesía al jefe de esa grey. Digamos que es extraño, ¿no?
2
Es extraño, sí, y Nietzsche, de quien leo algunas páginas con el café de cada mañana, después de haber llevado a Jeanne a la escuela, expresa en estos términos el mismo estupor que Patrick Blossier:
«Cuando en una mañana de domingo oímos repicar las viejas campanas, nos preguntamos: ¿es posible? Esto se hace por un judío crucificado hace dos mil años, que decía que era Hijo de Dios, sin que se haya podido comprobar semejante afirmación. Un dios que engendra hijos con una mujer mortal; un sabio que recomienda que no se trabaje, que no se administre justicia, sino que nos preocupemos por los signos del inminente fin del mundo; una justicia que toma al inocente como víctima propiciatoria; un maestro que invita a sus discípulos a beber su sangre; oraciones e intervenciones milagrosas; pecados cometidos contra un dios y expiados por ese mismo dios; el miedo al más allá cuyo portón es la muerte; la figura de la cruz como símbolo en una época que ya no conoce su significado infamante… ¡Qué escalofrío nos produce todo esto, como si saliera de la tumba de un remoto pasado! ¿Quién iba a pensar que se seguiría creyendo en algo así?»
Se cree, sin embargo. Muchas personas lo creen. Cuando van a la iglesia recitan el credo, del que cada frase es un insulto a la cordura, y lo recitan en francés, que se supone que es una lengua que comprenden. Mi padre, que me llevaba a misa los domingos cuando yo era pequeño, lamentaba que ya no fuese en latín, a la vez por el gusto al pasado y porque, me acuerdo de su frase, «en latín no te dabas cuenta de la idiotez que es». Podemos tranquilizarnos diciendo: no se lo creen. No más que en Papá Noel. Forma parte de una herencia, de bellas costumbres seculares por las que sienten apego. Al perpetuarlas proclaman un vínculo, que les enorgullece, con el espíritu del que surgieron las catedrales y la música de Bach. Farfullan el credo porque es algo habitual, al igual que nosotros, los bobos, para quienes el curso de yoga de la mañana del domingo ha sustituido a la misa, farfullamos un mantra, imitando al maestro, antes de empezar los ejercicios. En ese mantra, no obstante, deseamos que las lluvias caigan en el momento oportuno y que todos los hombres vivan en paz, lo que “sin duda representa un voto piadoso pero que no ofende a la razón, lo cual supone una diferencia notable con el cristianismo.
Aun así, debe de haber entre los fieles, junto a los que se dejan acunar por la música sin prestar atención a las palabras, algunos que las pronuncian con convicción, con conocimiento de causa, tras haber reflexionado sobre su sentido. Si se les pregunta, responderán que creen de verdad que hace dos mil años un judío nacido de una virgen resucitó tres días después de ser crucificado y que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Responderán que estos acontecimientos constituyen el centro de su vida.
Sí, ciertamente es extraño.
3
Cuando abordo un tema me gusta tomarlo con pinzas. Había empezado a escribir sobre las primeras comunidades cristianas cuando se me ocurrió la idea de hacer un reportaje paralelo sobre la fe de los creyentes actualmente, dos mil años después, y de inscribirme para ello en uno de los cruceros «en pos de las huellas de San Pablo» que organizan agencias especializadas en el turismo religioso.
Los padres de mi primera mujer, mientras vivieron, soñaban con este viaje y también con visitar Lourdes, pero a Lourdes fueron varias veces, mientras que el crucero de San Pablo se quedó en simple sueño. Creo que sus hijos hablaron en su momento de recaudar dinero para ofrecer a mi suegra, ya viuda, este viaje que le hubiera encantado hacer con su marido. Sin él había perdido la ilusión: le insistieron con desgana y luego se olvidaron del proyecto.
En cuanto a mí, desde luego, no tengo los mismos gustos que mis suegros, y me imaginaba con un regocijo teñido de pavor las escalas de media jornada en Corinto o en Éfeso, al grupo de peregrinos que sigue a su guía, un sacerdote joven que agita una banderita y cautiva con su humor a sus feligreses. He observado que es un tema recurrente en los hogares católicos: el buen humor del cura, sus bromas; sólo de pensarlo me entran escalofríos. En una tesitura así yo tenía pocas posibilidades de toparme con una chica bonita, y, en el supuesto de que sucediera, me preguntaba qué efecto me causaría una chica guapa que se había inscrito por su propia voluntad en un crucero católico: ¿era yo lo bastante perverso para que la perspectiva me pareciese sexy? Dicho esto, mi intención no era ligar, sino considerar a los participantes en el crucero un ejemplo de cristianos convencidos e interrogarlos metódicamente durante diez días. Esta especie de encuesta ¿había que realizarla de incógnito y fingiendo que compartía su fe, como hacen los periodistas que se infiltran en los ambientes neonazis, o más bien poniendo las cartas boca arriba? No lo dudé mucho tiempo. El primer método me disgusta y el segundo, en mi opinión, da siempre mejores resultados. Diría la verdad estricta: verán, soy un escritor agnóstico que intenta averiguar en qué creen exactamente los cristianos actuales. Estaré encantado si les apetece hablar conmigo; de lo contrario no les molesto más.
Me conozco, sé que todo iría bien. Al paso de los días, al cabo de comidas, de conversaciones, unas personas que me eran muy extrañas llegarían a parecerme atractivas, conmovedoras. Me veía en medio de unos comensales católicos, sonsacándoles con delicadeza, repasando por ejemplo el credo frase a frase. «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.» Ustedes creen en Él, pero ¿cómo lo ven? ¿Como un barbudo encima de una nube? ¿Como una fuerza superior? ¿Como un ser a cuya escala la nuestra sería la de unas hormigas? ¿Como un lago o una llama en el fondo de su corazón? ¿Y en Jesucristo, su único Hijo, que subió a los cielos «y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y cuyo reino no tendrá fin»? Háblenme de esta gloria, de este juicio, de este reino. Para ir al meollo del asunto: ¿creen que resucitó realmente?
Era el año de San Pablo: a bordo del barco, el clero brillaría con su máximo fulgor. Monseñor Vingt-Trois, arzobispo de París, figuraba entre los conferenciantes previstos. Había numerosos peregrinos, algunos viajaban en pareja y la mayoría de las personas solas accedían a compartir su camarote con un desconocido del mismo sexo, cosa que a mí no me apetecía nada. Con la exigencia adicional de un camarote individual, el crucero no era regalado: poco menos de dos mil euros. Pagué la mitad unos seis meses antes. Ya casi no quedaban plazas.
Al acercarse la fecha de la partida empecé a sentirme incómodo. Me molestaba que se viese en el mueble de la entrada, encima del montón de correo, un sobre con el membrete de los cruceros San Pablo. Hélène, que ya sospechaba que yo era, según su expresión, «un poco catolicón», veía mi proyecto con perplejidad. Yo no hablaba de él con nadie y caí en la cuenta de que en realidad me daba vergüenza.
Lo que me avergonzaba era la sospecha de que me embarcaba más o menos para burlarme, en todo caso movido por esa curiosidad condescendiente que constituye el incentivo de los reportajes televisivos donde se ven a lanzadores de enanos, a psiquiatras para conejillos de Indias o se emiten concursos de sosias de Sor Sonrisa, aquella pobre desventurada monja belga que cantaba «Dominique nique nique» con la guitarra, y que tras una breve hora de gloria acabó atrapada por el alcohol y los barbitúricos. A los veinte años escribí un artículo a destajo para un semanario que se proclamaba «moderno» y provocador, y que en su primer número publicó una encuesta titulada «Los confesonarios en el banco de pruebas». Disfrazado de feligrés, es decir, vestido lo más astrosamente posible, el periodista tendía una trampa a los curas de diversas parroquias parisinas confesando pecados cada vez más fantasiosos. Lo contaba con un tono divertido, dando por sentado que era mil veces más libre e inteligente que los desgraciados curas y sus feligreses. Incluso en aquella época me había parecido estúpido y chocante, tanto más porque el tipo que se hubiese permitido algo similar en una sinagoga o en una mezquita habría suscitado un coro de protestas indignadas desde todos los bandos ideológicos: al parecer, los cristianos son los únicos de los que te puedes burlar impunemente, poniendo de tu parte a los que se ríen. Comencé a decirme que, a pesar de mis afirmaciones de buena fe, había algo de eso en mi proyecto de safari entre los católicos.
Todavía estaba a tiempo de anular mi inscripción e incluso de que me devolvieran mi anticipo, pero no conseguía decidirme. Cuando recibí la carta en que me invitaban a pagar la segunda mitad, la tiré. Siguieron otras cartas intimándome al pago de las que no hice caso. Al final la agencia me telefoneó y respondí que no, que me había surgido un contratiempo, que no haría el viaje. La mujer de la agencia me señaló educadamente que debería haberlo comunicado antes, porque faltando un mes para que zarpara el crucero ya nadie ocuparía mi camarote: aunque yo no embarcara, tenía que pagarles todo el dinero. Me puse nervioso, dije que la mitad era ya mucho para un viaje que no haría. Ella esgrimió el contrato, que no dejaba lugar a dudas. Colgué. Durante unos días pensé en hacerme el sueco. Tenía que haber una lista de espera, un soltero piadoso que estaría encantado de aceptar mi camarote, de todas maneras no iban a llevarme a juicio. Pero quizá sí: la agencia disponía sin duda de un servicio jurídico, me enviarían una carta certificada tras otra, y si no pagaba acabaríamos delante de un juez. Me asaltó un súbito acceso paranoico al pensar que, aunque no soy muy conocido, aquello podría dar pie a un articulillo guasón en un periódico, y que en adelante asociarían mi nombre a un asunto ridículo de impago de los costes en un crucero para meapilas. Si soy sincero, aunque esto no lo hace necesariamente menos ridículo, diría que al miedo a que me pillaran con las manos en la masa se añadía la conciencia de haber proyectado algo que cada vez me parecía más una mala acción, y que era justo expiarla. Así que no aguardé a la primera carta certificada para enviar el segundo cheque.
4
A fuerza de darle vueltas a este libro, comprendí que era muy difícil hacer hablar a la gente de su fe y que la pregunta «¿En qué cree usted, exactamente?» es una mala pregunta. Por otra parte, necesité un tiempo increíble para comprenderlo, pero de todos modos acabé admitiendo que era descabellado buscar cristianos para interrogarlos como a personas que han sido tomadas como rehenes, han sido alcanzadas por un rayo o son los únicos supervivientes de una catástrofe aérea. Porque a un cristiano lo he tenido al alcance de la mano durante varios años, tan cerca como es posible estarlo, puesto que era yo mismo.
En pocas palabras: en el otoño de 1990 fui… «tocado por la gracia»; decir que hoy me fastidia formularlo de este modo es decir poco, pero así lo formulaba entonces. El fervor derivado de esta «conversión» –me entran ganas de poner comillas por todas partes– duró casi tres años, en el curso de los cuales me casé por la iglesia, bauticé a mis dos hijos, asistí a misa regularmente, y cuando digo «regularmente» no me refiero a todas las semanas, sino a todos los días. Me confesaba y comulgaba. Rezaba y exhortaba a mis hijos a rezar conmigo, cosa que ahora que son mayores les complace recordarme con malicia.
Durante esos años comenté cada día algunos versículos del Evangelio de San Juan. Estos comentarios ocupan una veintena de cuadernos que nunca he vuelto a abrir. No tengo buenos recuerdos de aquella época, he hecho lo posible por olvidarla. Milagro del inconsciente: la olvidé tan bien que pude empezar a escribir sobre los orígenes del cristianismo sin establecer una conexión. Sin acordarme de que hubo un momento en que creí en esta historia que tanto me interesa hoy.
Pero ahora, de golpe, me acuerdo. Y aunque me dé miedo, sé que ha llegado el momento de releer aquellos cuadernos.
Pero ¿dónde están?
5
La última vez que los vi fue en 2005 y yo estaba mal, muy mal. Ha sido, hasta hoy, la última de las grandes crisis que he atravesado, y una de las más severas. Por comodidad, cabe hablar de depresión, pero no creo que se tratase de eso. El psiquiatra al que consulté en aquel tiempo tampoco lo creía y pensaba que los antidepresivos no me prestarían ninguna ayuda. Tenía razón, probé varios cuyo único resultado fueron los indeseables efectos secundarios. El único tratamiento que me proporcionó un poco de alivio es un medicamento para psicóticos que, según el prospecto, remediaba las «creencias erróneas». Por entonces pocas cosas me hacían reír, pero aquellas «creencias erróneas» sí me provocaron una risa, si bien, la verdad, muy poco alegre.
En De vidas ajenas conté la visita que hice entonces al viejo psicoanalista François Roustang, pero sólo conté el final de la misma. Ahora cuento el comienzo: la única sesión fue densa. Le expliqué mis cuitas; el dolor incesante en lo más profundo de mi ser, que yo comparaba con el zorro que devoraba las entrañas del niño espartano en los cuentos y leyendas de la Grecia antigua; el sentimiento, o más bien la certeza, de estar en posición de jaque mate, de no poder amar ni trabajar, de hacer sólo daño a mi alrededor. Dije que pensaba en el suicidio y como, a pesar de todo, había ido a ver a Roustang con la esperanza de que me propusiera otra solución, al ver que para mi gran sorpresa no parecía dispuesto a proponerme nada, le pregunté, a modo de última posibilidad, si aceptaría psicoanalizarme. Yo ya había pasado diez años en los divanes de dos colegas suyos sin resultados notables; al menos, eso era lo que yo pensaba en aquel momento. Roustang respondió que no, que no me analizaría. Primero porque él era demasiado viejo y segundo porque a su entender lo único que me interesaba del análisis era poner en apuros al psicoanalista, que yo me había convertido visiblemente en un maestro de este arte y que si quería demostrar por tercera vez mi maestría en la materia él no me lo impediría, pero, añadió, «no conmigo. Y si yo fuera usted, probaría otra cosa». «¿Qué?», pregunté, investido de la superioridad del incurable. «Bueno», respondió Roustang, «ha hablado de suicidio. No tiene buena prensa en los tiempos que corren, pero a veces es una solución.»
Guardó silencio después de decir esto. Yo también. Luego agregó: «Si no, siga viviendo.»
“Con estas dos frases reventó el sistema que me había permitido crear dificultades a mis dos psicoanalistas anteriores. Era audaz por su parte, es el tipo de audacia que podía permitirse Lacan, basado en una clarividencia clínica similar. Roustang había comprendido que, al contrario de lo que yo pensaba, no iba a suicidarme y, poco a poco, sin que volviera a verle, las cosas empezaron a mejorar. Volví a mi casa, sin embargo, con el mismo estado de ánimo con que había salido para ir a verle, es decir, no del todo resuelto a suicidarme pero convencido de que iba a hacerlo. Había en el techo, justo encima de la cama en la que me pasaba el día tumbado, un gancho cuya resistencia comprobé subiéndome a un taburete. Escribí una carta a Hélène, otra a mis hijos, una tercera a mis padres. Me dediqué a limpiar mi ordenador, borré sin vacilar unos ficheros que no quería que encontrasen después de mi muerte. Titubeé, en cambio, ante una caja de cartón que me había seguido sin que yo la abriera en varias mudanzas. Era la caja donde había guardado los cuadernos que databan de mi período cristiano: los cuadernos en los que escribía todas las mañanas mis comentarios sobre el Evangelio de San Juan.
Siempre me decía que los releería algún día, y que quizá sacase algo de provecho. Al fin y al cabo, no es tan frecuente disponer de documentos de primera mano sobre un período de tu propia vida en que eras completamente distinto del hombre que has llegado a ser, en que creías a pies juntillas en algo que ahora consideras aberrante. Por un lado no me apetecía lo más mínimo dejar tras de mí esos documentos si moría. Por otro, si no me suicidaba, lamentaría sin duda haberlos destruido.
Nuevo milagro del inconsciente: no me acuerdo de lo que hice. Bueno, sí: seguí arrastrando la depresión unos meses y después me puse a escribir lo que se convirtió en Una novela rusa y me sacó del abismo. Pero por lo que respecta a la caja de cartón, mi última imagen de ella es que la tengo delante, sobre la alfombra de mi despacho, que no la he abierto y que me pregunto qué hacer con ella.
Siete años más tarde estoy en el mismo despacho del mismo apartamento y me pregunto qué hice con ella. Si la hubiese destruido, me parece que me acordaría. Sobre todo si la destruí teatralmente, entregándola a las llamas, pero es posible que procediera de una manera más prosaica y que la tirase al cubo de la basura. Pero si la conservé, ¿dónde la puse? En una caja de caudales de un banco es lo mismo que en el caso del fuego: me acordaría. No, debió de quedarse en el piso, y si se quedó en el piso…
Estoy que no vivo.
6
Hay un armario contiguo a mi despacho donde guardamos maletas, material de bricolaje, colchones de espuma para cuando las amigas de Jeanne se quedan a dormir: cosas que necesitamos bastante a menudo. Pero es algo parecido a ese libro para niños, Oscuro, muy oscuro, donde en un castillo oscuro, muy oscuro, hay un pasillo oscuro, muy oscuro, que lleva a una habitación oscura, muy oscura, con un armario oscuro, muy oscuro, y así sucesivamente: en el fondo de este ropero hay otro más pequeño, más bajo, no iluminado, obviamente de más difícil acceso, donde guardamos cosas que no utilizamos nunca y que se quedarán allí, prácticamente inaccesibles, hasta que una próxima mudanza nos obligue a decidir sobre su suerte. Esencialmente es el batiburrillo habitual de todos los trasteros: viejas alfombras enrolladas, equipos de alta fidelidad en desuso, maleta con casetes de música, bolsas de basura que contienen quimonos, guantes de foco, guantes de boxeo que testimonian las pasiones sucesivas que a mis dos hijos y a mí nos han inspirado los deportes de combate. Una buena parte del espacio, sin embargo, lo ocupa algo menos usual: el sumario del caso de Jean-Claude Romand, que en enero de 1993 mató a su mujer, a sus hijos y a sus padres después de haber hecho creer durante más de quince años que era médico cuando en realidad no era nada: se pasaba los días en su coche, en áreas de descanso de autopistas, o caminando por los sombríos bosques del Jura.
La palabra «sumario» es engañosa. No se trata de un sumario sino de una quincena de sumarios metidos en cajas y bien apretados, todos ellos muy voluminosos y que contienen documentos que van desde interrogatorios interminables hasta informes de expertos, pasando por kilómetros de extractos bancarios. Todos los que han escrito crónicas de sucesos han tenido como yo, creo, la intuición de que esas decenas de miles de hojas cuentan una historia y que hay que extraerla como un escultor extrae una estatua de un bloque de mármol. Durante los años difíciles que dediqué a documentarme y después a escribir sobre este caso, el sumario fue para mí un objeto codiciado. Hasta que se celebra el juicio es en principio inaccesible al público, y yo sólo pude consultarlo excepcionalmente gracias al abogado de Romand, en su bufete de Lyon. Me lo dejaban una o dos horas, en una pequeña habitación sin ventanas. Me permitían tomar notas, pero no hacer fotocopias. Algunas veces en que iba desde París expresamente para eso, el abogado me decía: «No, hoy no será posible, y mañana tampoco, será mejor que vuelva dentro de quince días.» Pienso que le complacía tenerme a su merced.
Después del juicio en el que Jean-Claude Romand fue condenado a cadena perpetua, era más sencillo: él pasó a ser, como es la norma, el propietario de su sumario y me autorizó a utilizarlo. Como no podía conservarlo en su celda, se lo había entregado a una visitante de cárceles católica que se convirtió en amiga suya. Fui a recogerlo a su casa, cerca de Lyon. Metí las cajas en el maletero de mi coche y, al volver a París, lo guardé en el estudio donde trabajaba entonces, en la rue du Temple. Cinco años más tarde se publicó El adversario, mi libro sobre el caso Romand. La visitante de prisiones me telefoneó para decirme que le había gustado la honestidad de mi relato pero que un detalle la había entristecido: que yo dijera que pareció aliviada cuando me largó aquel macabro incordio y en lugar de tenerlo bajo su techo estuviera bajo el mío. «No me molestaba nada guardarlo. Si te molesta a ti no tienes más que devolvérmelo. Tengo sitio de sobra en casa.»
Pensé que lo haría en la primera ocasión, pero nunca se presentó ninguna. Yo ya no tenía coche ni un motivo especial para ir a Lyon, nunca era un buen momento y acabé trasladando de la rue du Temple a la rue Blanche, en el año 2000, y después de la rue Blanche a la rue des Petits-Hôtels, en 2005, las tres enormes cajas de cartón donde había metido los expedientes. No podía deshacerme de ellos: Romand me los había entregado en depósito y tengo que devolvérselos, si los reclama, el día que salga de la cárcel. Como lo sentenciaron a una pena de veintidós años sin salidas ni reducción de condena y se comporta como un preso modelo, probablemente lo dejarán en libertad en 2015. Hasta entonces el mejor sitio para acoger aquellas cajas que yo no tenía ningún motivo ni deseo de reabrir era el armario al fondo de mi despacho, que Hélène y yo acabamos llamando la habitación de Jean-Claude Romand. Y me pareció evidente que el mejor lugar para guardar los apuntes de mi período cristiano, si no los había destruido en la época en que pensaba suicidarme, era junto a los sumarios del juicio, en la habitación de Jean-Claude Romand.
El Reino, Emmanuel Carrère. Título original: Le Royaume. Anagrama. Traducción de Jaime Zulaika. 516 páginas.